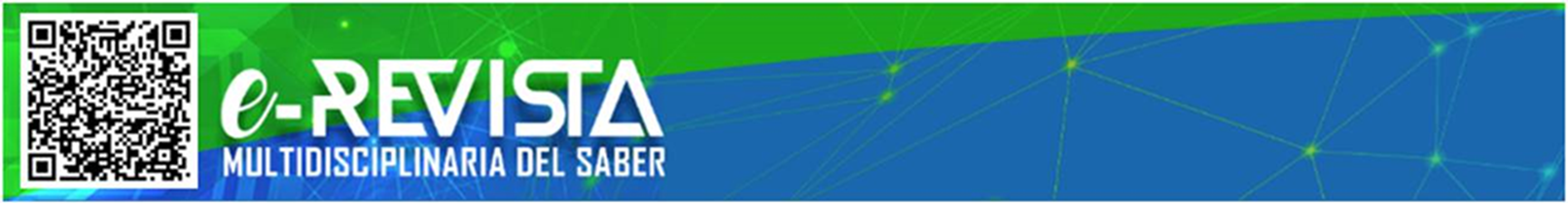
Artículo Original |
Estrategias metacognitivas para la formación de investigadores en la educación superior
Metacognitive strategies for the training of researchers in higher education
Jenny Soledad, Villegas Rojas1 ![]()
![]() ; Edgar Rodrigo, Ortiz Guevara2
; Edgar Rodrigo, Ortiz Guevara2 ![]() ; Laura
Ines, Criollo Barrera3
; Laura
Ines, Criollo Barrera3 ![]() ; Eugenia
Magdalena, Noroña Ramírez4
; Eugenia
Magdalena, Noroña Ramírez4 ![]()
(1) Unidad Educativa Baños, San Pedro de Pelileo, Ministerio de Educación, Baños de Agua Santa, Ecuador..
(2) Ministerio de Educación Distrito Educativo Patate San Pedro de Pelileo, San Pedro de Pelileo, Ecuador.
(3) Investigadora independiente, Ambato, Ecuador.
(4) Universidad Técnica Particular de Loja, Machachi, Ecuador.
Resumen
La formación de investigadores en la educación superior ecuatoriana se ve obstaculizada por la limitada implementación de estrategias de enseñanza metacognitivas, lo que impacta negativamente en el desarrollo de habilidades investigativas autónomas y competentes. Este estudio aborda esta problemática analizando la influencia de estas estrategias y los lineamientos pedagógicos que fortalecen las competencias investigativas, empleando una metodología mixta con encuestas a 450 estudiantes y entrevistas a 10 docentes. Los datos recopilados, centrados en la planificación metacognitiva, el monitoreo del aprendizaje y la reflexión investigativa, revelaron que aunque una mayoría de estudiantes (60%) perciben un impacto positivo en la claridad de sus objetivos y en su capacidad de autorregulación, persisten desafíos significativos en la implementación. Estos desafíos, incluyendo la falta de recursos y la formación docente inadecuada, limitan el potencial de estas estrategias. En conclusión, la investigación demuestra que las estrategias metacognitivas son una herramienta fundamental para impulsar la formación investigativa en Ecuador. Sin embargo, para maximizar su efectividad, es imperativo fortalecer su implementación a través de una inversión sustancial en capacitación docente y la provisión de recursos adecuados. Al hacerlo, se promoverá un proceso de aprendizaje más profundo y adaptado a las necesidades individuales de cada estudiante, contribuyendo a la formación de investigadores más capacitados y autónomos.
Palabras clave: metacognición, estrategias de enseñanza, formación investigativa, educación superior.
Abstract
The training of researchers in Ecuadorian higher education is hindered by the limited implementation of metacognitive teaching strategies, which negatively impacts the development of autonomous and competent research skills. This study addresses this problem by analyzing the influence of these strategies and the pedagogical guidelines that strengthen investigative skills, using a mixed methodology with surveys of 450 students and interviews with 10 teachers. The data collected, focused on metacognitive planning, learning monitoring, and investigative reflection, revealed that although a majority of students (60%) perceive a positive impact on the clarity of their objectives and their ability to self-regulate, significant implementation challenges remain. These challenges, including lack of resources and inadequate teacher training, limit the potential of these strategies. In conclusion, the research demonstrates that metacognitive strategies are a fundamental tool to promote research training in Ecuador. However, to maximize its effectiveness, it is imperative to strengthen its implementation through substantial investment in teacher training and the provision of adequate resources. By doing so, a deeper learning process adapted to the individual needs of each student will be promoted, contributing to the training of more qualified and autonomous researchers.
Keywords: metacognition, teaching strategies, research training, higher education.
|
Recibido/Received |
08-11-2024 |
Aprobado/Approved |
11-01-2025 |
Publicado/Published |
12-01-2025 |
Introducción
La educación superior asume el desafío de formar profesionales con competencias que les permitan generar conocimientos innovadores y resolver problemas complejos en diversos contextos (Álvarez y Jiménez, 2021). A nivel general, la investigación educativa se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la calidad de la enseñanza y para proponer soluciones a los desafíos sociales y culturales (Peñafiel, 2024). En este contexto, se ha explorado el uso de estrategias de enseñanza basadas en la metacognición, las cuales promueven la autorreflexión y la autogestión en el aprendizaje, potenciando el pensamiento crítico y la capacidad investigativa de los estudiantes (Marín et al., 2021). Estas estrategias han sido implementadas con éxito en algunos países de América Latina y el Caribe, donde los programas de formación académica integran activamente procesos metacognitivos para el desarrollo de investigadores (Mateo y Rhys, 2022).
En Ecuador, sin embargo, la formación de investigadores en el ámbito de la educación superior enfrenta múltiples desafíos. Pese a los avances en la inversión en educación y el incremento de programas de posgrado en investigación, aún persisten brechas significativas en el desarrollo de competencias investigativas (Pacheco, 2024). Muchos estudiantes carecen de habilidades fundamentales como la planificación, evaluación y ajuste de sus procesos de aprendizaje, lo que limita su capacidad para diseñar y ejecutar proyectos de investigación con rigor y originalidad (Quimis y Vera, 2024). Este problema está estrechamente relacionado con enfoques de enseñanza que priorizan la transmisión de contenidos sobre el desarrollo de habilidades reflexivas y críticas (Pazos y Aguilar, 2024).
Por su parte, la metacognición se define como la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos cognitivos, lo que incluye planificar, monitorear y evaluar las acciones durante el aprendizaje (Guamán y Rivera, 2024). Flavell (1979), citado por González y Suárez (2023) en el estudio de la metacognición, distinguió dos componentes principales: el conocimiento metacognitivo y la regulación metacognitiva. El conocimiento metacognitivo incluye la comprensión de cómo aprendemos y las estrategias que podemos emplear, mientras que la regulación metacognitiva se refiere a la capacidad para supervisar y ajustar dichos procesos para alcanzar objetivos específicos (González y Suárez, 2023).
En el ámbito educativo, las estrategias de enseñanza basadas en la metacognición buscan fomentar estas habilidades en los estudiantes (Herrera et al., 2024). Estas estrategias incluyen actividades que promueven la autorreflexión, el autodiagnóstico, la planificación de tareas, el monitoreo del progreso y la evaluación de los resultados (Hilares, 2024). Entre las técnicas más utilizadas se encuentran los diarios de aprendizaje, el análisis de errores, la formulación de preguntas metacognitivas, las rúbricas de autoevaluación y las discusiones reflexivas (Arroba y Molina, 2024).
La formación de investigadores en educación superior es un proceso educativo integral que busca desarrollar en los estudiantes las competencias necesarias para generar conocimientos originales y contribuir al avance científico y social (Chávez et al., 2022). Este proceso abarca no solo el aprendizaje de teorías y metodologías específicas, sino también el fortalecimiento de habilidades críticas, reflexivas y técnicas esenciales para abordar problemas complejos desde una perspectiva científica (Rivas y Genoy, 2024).
Un investigador en formación debe adquirir la capacidad de identificar preguntas relevantes dentro de su campo de estudio, diseñar y ejecutar proyectos de investigación rigurosos, analizar datos de manera crítica y comunicar resultados de forma efectiva (Chunga et al., 2023). Además, este proceso requiere un compromiso ético, una comprensión clara del impacto social de sus hallazgos y la capacidad de trabajar de manera colaborativa en equipos interdisciplinarios (Guaicha et al., 2024). La formación de investigadores implica también el desarrollo de competencias de autorregulación y aprendizaje autónomo, fundamentales para gestionar las demandas de un entorno académico y científico dinámico (Trujillo, 2024). Los estudiantes deben ser capaces de planificar sus actividades, monitorear su progreso, reflexionar sobre sus logros y ajustar sus estrategias de aprendizaje según sea necesario (Guamán y Rivera, 2024).
El problema central de esta investigación radica en la limitada implementación de estrategias de enseñanza que integren procesos metacognitivos, lo cual afecta la formación de investigadores competentes y autónomos en el ámbito de la educación superior en Ecuador (Alarcón, 2024). A partir de esta problemática, surge la necesidad de explorar cómo las estrategias basadas en la metacognición pueden mejorar significativamente la formación investigativa, generando un impacto positivo tanto en el ámbito académico como en el desarrollo social del país.
El objetivo general de esta investigación es analizar las estrategias de enseñanza basadas en la metacognición en la formación de investigadores en educación superior de Ecuador, identificando los lineamientos pedagógicos que contribuyen al fortalecimiento de estas competencias. De este objetivo se deriva la pregunta de investigación: ¿Cómo las estrategias de enseñanza basadas en la metacognición influyen en la formación de investigadores en educación superior en Ecuador?
Materiales y métodos
Bajo un enfoque mixto, se combinaron métodos cuantitativos y cualitativos para obtener una comprensión integral de la influencia de las estrategias metacognitivas en la formación de investigadores en la educación superior ecuatoriana (Vizcaíno et al., 2023; Romero et al., 2021). Se aplicó un diseño no experimental y transeccional (Arias y Covinos, 2021), caracterizado como descriptivo y exploratorio. Este diseño permitió identificar y analizar cómo las estrategias de enseñanza basadas en la metacognición influyen en la formación investigativa (Delgado, 2021), explorando tanto su efectividad como las percepciones de los involucrados.
Participantes
Se seleccionó una muestra de 450 estudiantes universitarios utilizando un muestreo aleatorio estratificado, con el objetivo de asegurar una representación equitativa de diversas carreras y niveles académicos. Adicionalmente, se reclutaron 10 docentes mediante un muestreo intencional, priorizando a aquellos con experiencia en estrategias pedagógicas innovadoras y en la formación investigativa..
Instrumentos y recolección de datos
Se utilizaron dos instrumentos para la recolección de datos: una encuesta estructurada para los estudiantes y una guía de entrevistas semiestructuradas para los docentes. La encuesta incluyó preguntas cerradas y escalas tipo Likert, diseñadas para evaluar la percepción de los estudiantes sobre la implementación de estrategias de enseñanza metacognitivas y su influencia en sus competencias investigativas. Mientras que, las entrevistas con los docentes permitieron profundizar en sus experiencias y las estrategias que consideraron más efectivas para promover la autorreflexión y la autonomía en el aprendizaje. Se garantizó la confidencialidad y el consentimiento informado de todos los participantes durante la aplicación de los instrumentos.
Análisis de Datos
Los datos cuantitativos obtenidos de las encuestas se analizaron mediante estadística descriptiva e inferencial. Los datos cualitativos provenientes de las entrevistas se analizaron a través de un proceso de codificación y categorización, siguiendo un enfoque temático para identificar patrones y tendencias relevantes.
Resultados
La percepción de las estrategias metacognitivas en la formación de investigadores en educación superior (Tabla 1). En la dimensión de planificación metacognitiva, es notable que el 40,0% de los estudiantes estuvieron de acuerdo en que las estrategias utilizadas en clase les ayudaron a definir claramente los objetivos de sus actividades de investigación, y un 20,0% (90/540) estuvo totalmente de acuerdo. Estos valores, al sumar un total del 60,0% (324/540), indican que la mayoría de los estudiantes reconoce la efectividad de estas estrategias en su proceso de planificación.
En la dimensión de monitoreo del aprendizaje, el 38,0% (171/540) de los estudiantes estuvo de acuerdo en que las estrategias discutidas en clase les ayudaron a identificar y corregir errores durante el desarrollo de sus proyectos, mientras que un 16,0% (72/540) estuvo totalmente de acuerdo. por otro lado, en la dimensión de evaluación y reflexión del proceso investigativo, el 42,0% (189/540) de los estudiantes estuvo de acuerdo y el 18,0% (81/540) estuvo totalmente de acuerdo en que las actividades propuestas les motivaron a reflexionar sobre la calidad de sus resultados de investigación. estos altos porcentajes en la última dimensión, que suman un 60,0% (324/540), sugieren una mayor efectividad de las estrategias metacognitivas en la evaluación y reflexión del proceso investigativo. estos resultados subrayan la importancia de implementar y continuar desarrollando estrategias metacognitivas para mejorar el aprendizaje y la reflexión crítica en la formación de investigadores.
Tabla 1. Percecepción de las estrategias metacognitivas en la formación de investigadores en educación superior
|
Dimensión |
En desacuerdo |
Neutral |
De acuerdo |
Totalmente de acuerdo |
Total |
|
Planificación Metacognitiva |
|||||
|
Frecuencia absoluta (n) |
27 |
54 |
99 |
180 |
90 |
|
Porcentaje (%) |
6,0 |
12,0 |
22,0 |
40,0 |
20,0 |
|
Monitoreo del Aprendizaje |
|||||
|
Frecuencia absoluta (n) |
36 |
54 |
117 |
171 |
72 |
|
Porcentaje (%) |
8,0 |
12,0 |
26,0 |
38,0 |
16,0 |
|
Evaluación y Reflexión del Proceso Investigativo |
|||||
|
Frecuencia absoluta (n) |
27 |
45 |
108 |
189 |
81 |
|
Porcentaje (%) |
6,0 |
10,0 |
24,0 |
42,0 |
18,0 |
|
Total |
90 |
153 |
324 |
540 |
243 |
A través de entrevistas a 10 docentes, exploramos un tema central: el uso de la metacognición en la formación de futuros investigadores. Sus voces nos guían a través de tres áreas cruciales: cómo planean e idean estrategias metacognitivas, cómo las ponen en práctica y las evalúan, y cómo reflexionan sobre el impacto que tienen en sus estudiantes.
Dimensión 1: Planificación y diseño de estrategias metacognitivas
En la planificación de estrategias metacognitivas, los docentes priorizan la claridad de los objetivos de aprendizaje, la contextualización de las actividades y la integración de la reflexión individual y grupal para promover la autorregulación en los estudiantes. Objetivos claros aseguran que los estudiantes comprendan lo que se espera de ellos y cómo las estrategias metacognitivas facilitan alcanzar esos objetivos. La contextualización, a través de actividades relevantes y conectadas a sus intereses, aumenta la motivación y el compromiso. Ajustar la complejidad de las tareas a las habilidades preexistentes de los estudiantes también es crucial, ofreciendo directrices claras para la autorregulación mediante herramientas como listas de verificación y guías de reflexión. La meta es que los alumnos aprendan a aprender, transfiriendo este aprendizaje a otras áreas de sus vidas. Los docentes fomentan la metacognición modelando y guiando la actividad cognitiva, aumentando gradualmente la competencia de los alumnos y retirando el apoyo a medida que estos toman el control de su propio proceso de aprendizaje. La implementación de estas estrategias en la investigación científica, potencia las capacidades productivas de los estudiantes, ayudándoles a superar los problemas investigativos.
Dimensión 2: Aplicación y monitoreo de las estrategias
Para un seguimiento efectivo de la aplicación de estrategias metacognitivas, los docentes emplean principalmente la observación directa, el análisis de bitácoras y las sesiones de retroalimentación grupal, cada uno aportando información clave desde una perspectiva distinta. La observación directa ofrece una visión holística del desempeño del estudiante, permitiendo evaluar no solo cómo abordan los problemas de manera individual, sino también cómo interactúan con sus compañeros y utilizan los recursos disponibles en un contexto de aprendizaje activo. Complementariamente, el análisis de bitácoras profundiza en los procesos cognitivos internos, revelando las dificultades específicas que enfrentan los estudiantes y las estrategias metacognitivas que emplean para superar estos obstáculos, ofreciendo una ventana a su pensamiento en acción. Finalmente, las sesiones de retroalimentación grupal consolidan el aprendizaje al facilitar la identificación de patrones comunes en el aula y permitir ajustar las estrategias de enseñanza de manera personalizada, asegurando que se satisfagan las necesidades individuales y colectivas del grupo.
En cuanto a las estrategias que han demostrado ser particularmente exitosas en el fomento de la metacognición, los debates guiados destacan por su capacidad de promover tanto el pensamiento crítico como una reflexión profunda sobre el proceso de investigación, animando a los estudiantes a cuestionar sus propios supuestos y a refinar sus enfoques. Las actividades de autoevaluación y coevaluación, por su parte, brindan a los estudiantes la oportunidad de convertirse en aprendices más autónomos y reflexivos, permitiéndoles identificar sus fortalezas y debilidades de manera objetiva y establecer metas claras para mejorar su desempeño, impulsando así su crecimiento académico y personal. Por último, el uso de mapas mentales ha demostrado ser una herramienta efectiva para la planificación de proyectos y la organización de ideas, facilitando la visualización de conexiones complejas y la creación de estructuras de pensamiento lógicas y coherentes que potencian la comprensión profunda y la resolución de problemas.
Dimensión 3: Resultados y reflexiones sobre el impacto en los estudiantes
La evaluación del impacto de las estrategias metacognitivas en la formación de investigadores revela una percepción generalizada de resultados positivos, aunque matizada por ciertos desafíos inherentes a su implementación. Mayoritariamente, los docentes coinciden en que estas estrategias promueven una mejora sustancial en la capacidad de los estudiantes para abordar proyectos de investigación con mayor autonomía y eficacia. Se observa un incremento en la habilidad para planificar investigaciones, identificar errores metodológicos y adaptar sus enfoques de manera reflexiva, lo que sugiere que la metacognición contribuye a desarrollar investigadores más competentes y adaptables. Sin embargo, es fundamental reconocer que la efectividad de estas estrategias no es uniforme, sino que depende significativamente del compromiso individual de cada estudiante y de la constancia con la que se aplican en el conjunto de las asignaturas.
La integración de la metacognición en la formación investigativa se enfrenta a varios obstáculos notables. La falta de tiempo en los planes de estudio constituye una barrera importante, ya que la presión por cubrir un extenso contenido a menudo desplaza actividades que fomentan la reflexión y la autorregulación. Además, la resistencia inicial de algunos estudiantes a involucrarse en la reflexión sobre sus propios procesos de aprendizaje exige un esfuerzo adicional por parte de los docentes para motivarlos y demostrar el valor de la metacognición. La capacitación inadecuada de los docentes en estas estrategias también representa un desafío, puesto que muchos carecen de la formación específica necesaria para diseñar e implementar actividades metacognitivas de manera efectiva. Finalmente, la falta de recursos didácticos adecuados y de apoyo institucional puede limitar la capacidad de los docentes para integrar la metacognición en su enseñanza de manera sistemática y exitosa. Superar estos desafíos requiere un enfoque integral que abarque desde la revisión de los planes de estudio hasta la inversión en la formación docente y la provisión de recursos adecuados.
Discusión
La percepción de los estudiantes con respecto a la utilidad de las estrategias metacognitivas en la formación de investigadores. Específicamente, en la dimensión de planificación metacognitiva, el 60% de los estudiantes (sumando las categorías "De acuerdo" y "Totalmente de acuerdo") considera que las estrategias utilizadas en clase les ayudan a definir claramente los objetivos de sus actividades de investigación. Este hallazgo se alinea con la opinión de los docentes, quienes consistentemente enfatizan la importancia de la claridad en los objetivos de aprendizaje y la contextualización de las actividades como elementos cruciales en el diseño de estrategias metacognitivas efectivas (Arroba & Molina, 2024; Trujillo, 2024). Según los docentes, la definición precisa de los objetivos permite a los estudiantes comprender las expectativas del curso y el rol de las estrategias metacognitivas para alcanzarlos. Asimismo, la contextualización, a través de actividades conectadas a los intereses de los estudiantes y a problemas reales, incrementa la motivación y el compromiso, potenciando el aprendizaje significativo (Guaicha et al., 2024; Quimis & Vera, 2024).
En la dimensión de monitoreo del aprendizaje, la percepción estudiantil es ligeramente menor, aunque todavía positiva. Un 54% de los estudiantes manifiesta que las estrategias discutidas en clase les ayudan a identificar y corregir errores durante el desarrollo de sus proyectos. Esta apreciación se alinea con las prácticas de los docentes, quienes emplean la observación directa, el análisis de bitácoras y las sesiones de retroalimentación grupal para realizar un seguimiento del progreso de los estudiantes. La observación directa, como señalan los docentes, permite evaluar cómo los estudiantes abordan los problemas, utilizan los recursos e interactúan con sus compañeros, ofreciendo una visión holística del proceso de aprendizaje. Complementariamente, el análisis de bitácoras proporciona información valiosa sobre los procesos de pensamiento de los estudiantes, sus dificultades y las estrategias que desarrollan para superarlos (Herrera et al., 2024). Las sesiones de retroalimentación grupal, por su parte, facilitan la identificación de patrones comunes y permiten ajustar las estrategias de enseñanza para satisfacer las necesidades individuales y colectivas del grupo.
La dimensión de evaluación y reflexión del proceso investigativo presenta los resultados más prometedores. Un 60% de los estudiantes considera que las actividades propuestas les motivan a reflexionar sobre la calidad de sus resultados de investigación. Este hallazgo se corresponde con las estrategias exitosas destacadas por los docentes, como los debates guiados, las actividades de autoevaluación y coevaluación, y el uso de mapas mentales. Los debates guiados, según los docentes, fomentan el pensamiento crítico, la argumentación y la reflexión sobre el propio proceso de investigación (Pazos & Aguilar, 2024; Rivas & Genoy, 2024). Las actividades de autoevaluación y coevaluación, por su parte, brindan a los estudiantes la oportunidad de identificar sus fortalezas y debilidades, así como de establecer metas claras para mejorar su desempeño (Guamán & Rivera, 2024; Hilares, 2024). El uso de mapas mentales facilita la visualización de conexiones complejas y la creación de estructuras de pensamiento lógicas y coherentes (Alarcón, 2024).
A pesar de los resultados positivos, tanto los datos cuantitativos como cualitativos revelan desafíos importantes que deben ser abordados para maximizar el impacto de las estrategias metacognitivas. Los docentes, en sus entrevistas, señalan varios obstáculos, incluyendo la falta de tiempo en los planes de estudio, la resistencia inicial de algunos estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje, la capacitación inadecuada de los docentes, y la falta de recursos didácticos y apoyo institucional (Mateo & Rhys, 2022; Pacheco, 2024).
La falta de tiempo en los planes de estudio es un desafío recurrente en la educación superior (Álvarez & Jiménez, 2021). La presión por cubrir un extenso contenido a menudo desplaza actividades que fomentan la reflexión y la autorregulación, limitando la oportunidad de implementar estrategias metacognitivas de manera sistemática. La resistencia de los estudiantes a reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje también representa un obstáculo significativo. Algunos estudiantes pueden sentirse incómodos al tener que pensar en su propio pensamiento, o pueden no ver el valor de estas actividades, requiriendo un esfuerzo adicional por parte de los docentes para motivarlos y demostrar los beneficios de la metacognición (González & Suárez, 2023).
La capacitación inadecuada de los docentes en estrategias metacognitivas es otro desafío importante. Muchos docentes carecen de la formación específica necesaria para diseñar e implementar actividades metacognitivas de manera efectiva (Bonilla, 2018; Chunga et al., 2023; Jiménez et al., 2020), lo que limita su capacidad para integrar estas estrategias en su enseñanza. Finalmente, la falta de recursos didácticos adecuados y de apoyo institucional puede dificultar la implementación de estrategias metacognitivas. Los docentes necesitan acceso a materiales, herramientas y capacitación que les permitan integrar la metacognición en su enseñanza de manera sistemática y exitosa (Delgado, 2021; Cárdenas et al., 2023; Vizcaíno et al., 2023).
Los resultados de este estudio tienen implicaciones significativas para la práctica educativa en la formación de investigadores. En primer lugar, los resultados respaldan la implementación sistemática de estrategias metacognitivas en el currículo de educación superior (Romero et al., 2021). Sugieren que estas estrategias tienen el potencial de mejorar significativamente la capacidad de los estudiantes para planificar, monitorear y evaluar sus proyectos de investigación (Chávez et al., 2022).
En segundo lugar, es fundamental abordar los desafíos relacionados con la implementación de estrategias metacognitivas. Esto implica revisar los planes de estudio para asegurar que haya tiempo suficiente para actividades que fomenten la reflexión y la autorregulación. También implica proporcionar capacitación adecuada a los docentes en estrategias metacognitivas, así como recursos didácticos y apoyo institucional (Peñafiel, 2024).
En tercer lugar, es necesario motivar a los estudiantes a involucrarse en la reflexión sobre sus propios procesos de aprendizaje. Esto puede lograrse mediante estrategias que demuestren el valor de la metacognición, como el uso de ejemplos concretos de cómo la metacognición puede mejorar el desempeño académico.
Es importante reconocer las limitaciones del presente estudio. El tamaño de la muestra de estudiantes y docentes, aunque representativo, podría limitar la generalización de los resultados. Futuras investigaciones podrían explorar el impacto de las estrategias metacognitivas en muestras más grandes y diversas. Además, sería valioso realizar estudios longitudinales para evaluar el impacto a largo plazo de estas estrategias en la trayectoria profesional de los investigadores.
Otra limitación es la falta de control sobre las variables contextuales que podrían influir en los resultados, como el nivel de motivación de los estudiantes, la calidad de la enseñanza, y el apoyo institucional. Futuras investigaciones podrían emplear diseños experimentales o cuasi-experimentales para controlar estas variables y aislar el efecto de las estrategias metacognitivas (Arias & Covinos, 2021).
Finalmente, sería interesante explorar la relación entre la metacognición y otras habilidades importantes para la investigación, como el pensamiento crítico, la creatividad y la resolución de problemas. Futuras investigaciones podrían examinar cómo las estrategias metacognitivas pueden ser utilizadas para fomentar estas habilidades y mejorar la calidad de la investigación.
Consideraciones finales
Las estrategias metacognitivas tienen un impacto positivo en la formación de investigadores, mejorando su capacidad para planificar, monitorear y evaluar sus proyectos de investigación. Sin embargo, es importante abordar los desafíos relacionados con la implementación de estas estrategias, incluyendo la falta de tiempo, la resistencia de los estudiantes, la capacitación inadecuada de los docentes, y la falta de recursos didácticos y apoyo institucional. Superar estos desafíos requiere un enfoque integral que abarque desde la revisión de los planes de estudio hasta la inversión en la formación docente y la provisión de recursos adecuados. Al hacerlo, podemos maximizar el impacto de las estrategias metacognitivas y formar investigadores más competentes y adaptables, capaces de abordar los desafíos del siglo XXI.
Agradecimientos
A nuestras Instituciones.
Conflicto de intereses
No se reporta conflicto de intereses.
Referencias
Alarcón, B. (2024). Propuesta de mejora para el aprendizaje autónomo de la Unidad Educativa Juan León Mera, basado en el uso de la inteligencia artificial. Ambato – Ecuador, 2024. [Tesis de Maestría en Educación con Mención en Instrumentos de Evaluación, Newman Ecuela de Posgrado] https://repositorio.epnewman.edu.pe/handle/20.500.12892/1332
Álvarez, M., & Jiménez, J. (2021). Resignificación del curriculum desde la práctica pedagógica en el contexto de la educación superior. Red de Investigación Educativa, 13(2), 52-64. https://revistas.uclave.org/index.php/redine/article/view/3322
Arias, G. J., & Covinos, G. M. (2021). Diseño y metodología de la investigación. Enfoques Consulting EIRL. Arequipa, Perú. 123 P. https://gc.scalahed.com/recursos/files/r161r/w26022w/Arias_S2.pdf
Arroba, C., & Molina, J. (2024). Estrategias metodológicas en lectura y escritura para el proceso de enseñanza aprendizaje, en los estudiantes de cuarto año de Educacion General Basica, de la Unidad Educativa 5 de octubre del canton Echeandia provincia Bolivar en el periodo 2024. [Trabajo de Integracion Curricular Opcion Proyecto de Investigacion de Titulo de Licenciatura en Educacion Basica, Universidad Estatal de Bolivar]. https://dspace.ueb.edu.ec/server/api/core/bitstreams/fd8dea8d-31b8-4fad-9979-d5653fc26aaa/content
Bonilla, A. (2018). Cultura de emprendimiento mediante la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC. Cultura. Educación y Sociedad, 9(3), 763-774. https://revistascientificas.cuc.edu.co/culturaeducacionysociedad/article/view/2161
Cárdenas, C. N., Guevara, V. C., Moscoso, B. S., & Álvarez, L. M. (2023). Metodologías activas y las TICs en los entornos de aprendizaje. Revista Conrado, 19(91), 397-405. http://scielo.sld.cu/pdf/rc/v19n91/1990-8644-rc-19-91-397.pdf
Chávez, K., Calanchez, Á. d., & Tuesta, J. (2022). Formación de competencias investigativas en los estudiantes universitarios. Revista Universidad y Sociedad, 14(1), 426-434. http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v14n1/2218-3620-rus-14-01-426.pdf
Chunga, G., Mendoza, J., Nina, D., Bobadilla, J., & Saravia, H. (2023). La Evaluación en la Universidad: Un Estudio sobre las Competencias del Evaluador. Editorial Idicap Pacífico. https://doi.org/10.53595/eip.010.2023.ch.3
Delgado, B. J. (2021). La investigación científica: su importancia en la formación de investigadores. Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar, 5(3), 2385-2386. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v5i3.476
González, X., & Suárez, A. (2023). Hacia una pedagogía fenomenológica del sentipensar. Estudios Pedagógicos, 49 (Especial), 287–305. https://doi.org/10.4067/S0718-07052023000300287
Guaicha, K., Lima, P., Calderón, J., & Llange, Z. (2024). Implementación en el aprendizaje basado en proyectos (ABP) en la educación universitaria: impacto en la motivación y el rendimiento de los estudiantes. Revista Social Fronteriza, 4(5), 1-21. https://doi.org/10.59814/resofro.2024.4(5)456
Guamán, J., & Rivera, Y. (2024). Fomentando el pensamiento reflexivo: estrategias para mejorar las habilidades de metacognición. Esprint Investigación, 3(1), 28–38. https://doi.org/10.61347/ei.v3i1.63
Herrera, J., Arias, W., Estrella, V., & Obando, D. (2024). Aprendizaje autónomo y metacognición en el bachillerato: desarrollo de habilidades para el siglo XXI, una revisión desde la literatura. Revista InveCom, 4(2), 1-14. https://doi.org/10.5281/zenodo.10659690
Hilares, R. (2024). Estrategia didáctica para la evaluación por los docentes en formación de la carrera de educación inicial de un instituto superior pedagógico de Lima. [Tesis de Maestría en Educación con mención en Docencia en Educación Superior, Universidad San Ignacio de Loyola]. https://hdl.handle.net/20.500.14005/14804
Jiménez, C. M., Pitre, R. R., & Sierra, P. Á. (2020). Docencia desde la investigación: impacto académico de la investigación científica en espacios universitario. Editorial Gente Nueva,. Bogotá, D.C. https://repositoryinst.uniguajira.edu.co/handle/uniguajira/726
Marín, O., Tapia, R., & Tobón, J. (16 de 09 de 2021). Estrategia didáctica de aprendizaje basada en la caracterización de inteligencias múltiples que promueva la autorregulación en estudiantes de grado quinto para mejorar su rendimiento académico. Corporación Universitaria Minuto de Dios: https://hdl.handle.net/10656/13241
Mateo, M., & Rhys, J. (2022). El poder del currículo para transformar la educación: cómo los sistemas educativos incorporan las habilidades del siglo XXI para preparar a los estudiantes ante los desafíos actuales. Banco Interamericano de Desarrollo: https://www.researchgate.net/profile/Jungkyu-Rhys-Lim/publication/363071592_El_poder_del_curriculo_para_transformar_la_educacion_como_los_sistemas_educativos_incorporan_las_habilidades_del_siglo_XXI_para_preparar_a_los_estudiantes_ante_los_desafios_actual
Pacheco, D. (22024). Políticas públicas educativas en dos realidades: Venezuela y Ecuador. Universidad Central de Venezuela: http://hdl.handle.net/10872/22826
Pazos, E., & Aguilar, F. (2024). El Aprendizaje Basado en Problemas como estrategia metodológica para el desarrollo del Pensamiento Crítico. Revista de estudios y experiencias en educación, 23(53), 313-340. https://doi.org/10.21703/rexe.v23i53.2658
Peñafiel, E. (2024). Concepciones de investigación educativa y prácticas pedagógicas del profesorado de Educación Básica de la UNAE. Universidad Nacional de Educación- https://repositorio.unae.edu.ec/handle/56000/3571
Quimis, G., & Vera, L. ( 2024). Técnicas activas y aprendizaje significativo en la asignatura de Emprendimiento y Gestión en primer año de Bachillerato Técnico. [Proyecto de Titulación con Componente de Investigación, Universidad Estatal del Sur de Manabí]. http://repositorio.unesum.edu.ec/handle/53000/7202
Rivas, H., & Genoy, J. (2024). La metodología del Aprendizaje Basado en Problemas como propuesta didáctica para promover el pensamiento científico. [Maestría en Educación. Universidad Nacional Abierta y a Distancia]. https://repository.unad.edu.co/handle/10596/64323
Romero, F., Álvarez, G., & Estupiñán, R. (2021). La investigación científica en la educación superior como contribución al modelo educativo. Universidad y sociedad . https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/2498/2452
Trujillo, H. (05 de 11 de 2024). Estrategias cognitivas de aprendizaje, aprendizaje autónomo y habilidades de pensamiento en estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Educación Primaria de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión - Pasco - 2023. [Trabajo de de Maestro en Docencia en el Nivel Superior, Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión]. http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5118
Vizcaíno, P., Cedeño, R., & Maldonado, I. (2023). Metodología de la investigación científica: guía práctica. Revista Multidiciplinaria Ciencia Latina, 7(4), 9723-9762. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i4.7658
(1)
